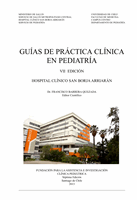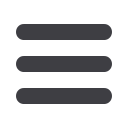

545
identificado en el fenotipo de una encefalopatía mioclónica de inicio precoz, estallido supresión, y
microcefalia; 4) otros genes relacionados: STXBP1, SPTAN1 PLCB1,MAGI2 , PCDH19.
La respuesta a tratamiento ha sido desalentadora, se describe cierta respuesta con uso de
ACTH, fenobarbital, benzodiacepinas, vigabatrina, respuesta a cofactores en cuadros metabólicos
reconocidos como piridoxina, biotina y en casos de displasia cortical, la cirugía.
El pronóstico en general es malo, con evolución a síndrome de West o epilepsias refractarias
mutlifocales.
Síndrome de West
Encefalopatía epiléptica grave, especifica de la infancia que corresponde al 2% de las
epilepsias infantiles y al 25% de las epilepsias del primer año de vida. Su incidencia de 0,16-
0,42/1.000 recién nacido vivos. La edad de presentación tiene un
peak
a los 6 meses,
observándose la mayoría de los casos (94%) en menores de 1 año y casi todos los casos antes de
los 3 años, predominio masculino (60%-70%). Está definido por una triada clásica de espasmos
infantiles, hipsarritmia y retraso o regresión del desarrollo psicomotor.
Los espasmos son contracciones súbitas, rápidas, tónicas del tronco y extremidades predomi-
nantemente superiores, con desviación ocular hacia arriba. 80%-88% de los espasmos ocurren en
clusters. Pueden ser en flexión (34%-42%), extensión (16%-23%) o mixtos (42%-50%).
El patrón hipsarrítmico clásico está caracterizado por espigas de alto voltaje sobre 200 uV
y ondas lentas de variable amplitud; espigas y ondas multifocales variables en el tiempo, con
pérdida de la sincronía interhemisférica y apariencia caótica. Además del patrón clásico, se
han descrito 5 variantes hipsarrítmicas, y 11 patrones ictales.
La regresión del desarrollo psicomotor puede ocurrir desde el comienzo de los espasmos
infantiles o bien el RDSM puede comenzar muchos meses antes del desarrollo de espasmos
clínicos. Cerca del 5% de los pacientes pueden no tener alteraciones del desarrollo psicomotor.
Sin embargo los rasgos autistas son los más frecuentemente desarrollados en el curso de la
enfermedad y que pueden persistir posterior a la resolución del síndrome de West asociándose
a agnosia visual y compromiso parieto–témporo-occipital en las imágenes cerebrales.
Los lactantes pierden la sonrisa, el seguimiento ocular, prensión de objetos, muestran desinterés
por el medio, se vuelven irritables, lloran sin motivo y se alteran sus ciclos de sueño.
La clasificación clásica del síndrome de West incluye los conceptos idiopático, criptogénico y
sintomático. En las formas idiopáticas (4%-5% de los casos) no hay una causa identificable,
pudiendo estar asociados a historia familiar, con una evolución clínica y neurológica favorable.
En las formas criptogénicas o probablemente sintomáticos (10%-15% de los casos) se sospecha
una etiología estructural o bioquímica pero aun no identificada. Se asocia a retraso de desarrollo
psicomotor que lo precede, examen neurológico anormal y crisis convulsivas. Su pronóstico es
reservado. Las formas sintomáticas, tienen causa reconocible, hallazgos al examen físico
neurológico y retraso desarrollo psicomotor previo al inicio de los espasmos. Su frecuencia cercana
al 90% ha ido en aumento, dado la mejoría en las técnicas de estudio y diagnóstico. Este grupo
incluye encefalopatía hipóxico isquémica, accidente cerebrovascular, displasias corticales,
síndromes neurocutáneos, enfermedades metabólicas (déficit biotinidasa, déficit piridoxina),
enfermedades cromosómicas (síndrome de Down) y genéticas, entre otras.
Actualmente la ILAE del 2010 ha propuesto una clasificación genética que incluye los genes
ya descritos previamente en las encefalopatías precoces y una clasificación biológica, basada en
que un fenotipo es el resultado de trastornos genéticos que participan en distintos puntos del
desarrollo y regulan la función cortical, que remplazaría la antigua clasificación.
En nuestro medio, el estudio genético del síndrome de West sigue siendo un desafío por las
limitantes que impone la realización de análisis moleculares. Independiente de esto, descartar
causas adquiridas, estructurales o metabólicas, sigue siendo de primera línea, al igual que en
las encefalopatías precoces.
Neurología y psiquiatría infanto-juvenil