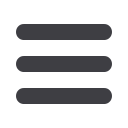
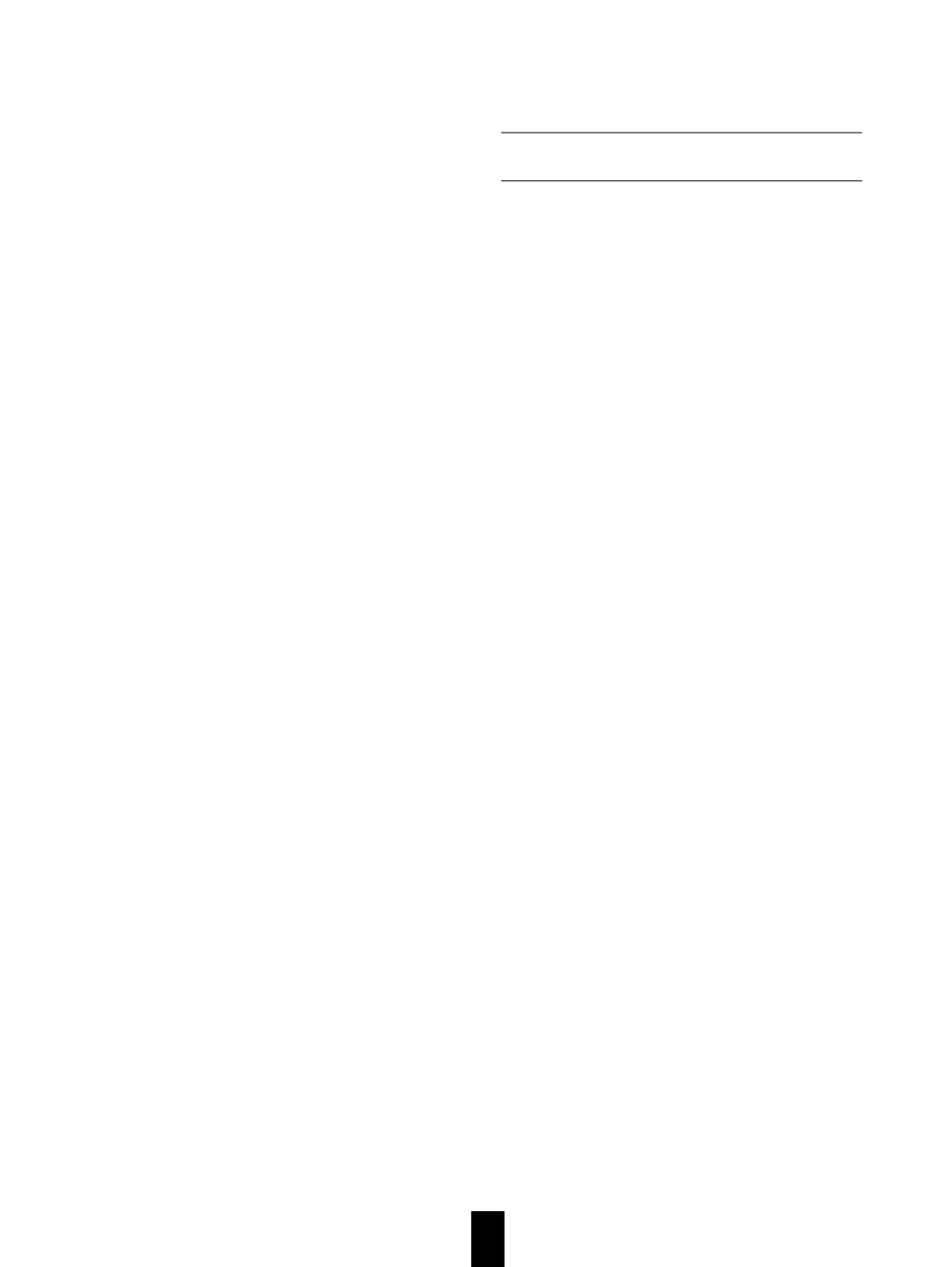
agregaría el pelo de choclo). De acuerdo a los
escritos del Padre Diego de Rosales, la reina de
las hierbas medicinales en Chile correspondería
al quinchamalí, nombre original de un famoso
cacique de lo que hoy corresponde a la Región
Metropolitana. Hasta hace pocos años, a los
servicios de urgencia llegaban los niños
intoxicados por chamico o miaya (cuyos signos
correspondían a una potente acción parecida
a la marihuana y también en otro de sus
componentes a la cocaína), muy utilizado en la
época colonial por ser un admirable narcótico
consumido por los delincuentes que iban al
patíbulo, para aliviar el dolor de la muerte.
Ya en
1577
, Santiago alcanzaba a los mil
habitantes y los primeros esfuerzos médicos
de Doña Inés, fueron reemplazados por varios
otros “facultativos”, entre quienes destaca
el Licenciado Castro, el Bachiller Bazán, el
licenciado Alonso del Castillo (tercer facultativo
de la colonia), quien tiene el gran mérito de
haber sugerido traer el agua de la quebrada
de Tobalahua (hoy De Ramón) para la bebida
y preparación de alimentos con menor riesgo
sanitario. Aunque no ha sido catalogado de
un acto meritorio, el Bachiller Bazán se hizo
cargo de la muerte del segundo Gobernador de
Chile, Don Francisco de Villagra a los
56
años
de edad, hecho denostado por el flamante
Procurador de la época, Don Alonso de Córdoba.
Pocos años después empiezan a integrarse,
los denominados hoy en día, profesionales de
colaboración médica, entre ellos inicialmente
las matronas y los farmacéuticos. Algunos de
ellos provenientes del Perú. Virreinato que en
esos tiempos abastecía a sus países vecinos
de profesionales con una sólida formación.
MIENTRAS TANTO,
¿QUÉ SUCEDÍA CON LA PEDIATRÍA?
En la cultura aborigen, terminado el parto en
la conocida posición en cuclillas y en pleno
monte, había especial preocupación por el
examen clínico del recién nacido, buscando
malformaciones y signos de debilitamiento
precoz, causa de marginación social. La
mentalidad guerrera predominaba claramente
en los neonatólogos aborígenes.
El Padre D. Rosales señala en uno de sus
capítulos (De la crianza de los hijos para que
se hagan fuertes y diligentes) la preocupación
de los indígenas para que sus niños crecieran
fuertes y sanos, a través de la actividad física
y una alimentación saludable, pobre en sal
y en algunos casos recurriendo precozmente
a la sangría. Ello permitía evitar la obesidad,
denominando a los gordos de aquellos tiempos
como mothilones. Notable y futurista visión de
los mapuches, aunque la estatura no era su
preocupación fundamental. Tampoco hay estudios
disponibles que señalen que su dieta era carente
en Zinc. Sí, tenían especial preocupación por su
aspecto físico, especialmente desarrollo muscular,
que los haría eficientes para sus guerras.
Recurrían a la crianza a la intemperie, incitaban
a los niños a desafiar obstáculos naturales y a
marchar grandes distancias.
La limeña Isabel Bravo, que había sido declarada
“hábil y suficiente” por el protomedicato de Lima,
y que habría arribado a Valparaíso alrededor
de
1560
, habría sido la primera partera en la
época colonial y su vivienda se ubicaba en la
rivera del río Mapocho. Algunos años después
se reconoce como “partera” a Elena Roldón.
8
















