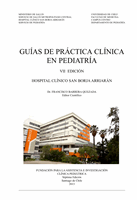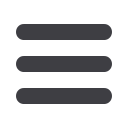

609
Dolor agudo
M. Cristina Casado F.
Dolor es una experiencia desagradable, sensitiva y emocional, individual y subjetiva,
frente a un daño tisular real o potencial. Está influenciado por múltiples factores como la
edad, sociales, familiares, culturales, vivencias, entre otros.
Durante mucho tiempo el dolor agudo en el paciente pediátrico ha sido tratado en forma
inadecuada, fundamentalmente por desconocimiento de la fisiología, fisiopatología y
farmacología. Como ejemplos pueden citarse la convicción que los recién nacidos no
perciben el dolor, el temor a los efectos adversos de los analgésicos, los errores en las dosis y
vías de administración de estos medicamentos (uso intramuscular). Los prerrequisitos
fisiológicos, anatómicos y bioquímicos para sentir dolor están presentes desde la vida
intrauterina (las vías del dolor aparecen desde las 26 semanas). Los niños recién nacidos (RN)
tienen secreción endocrina para cortisol igual a la del adulto, por lo que los signos objetivos
de dolor pueden pesquisarse. Los niños (incluso los prematuros) sienten dolor incluso mayor
que un adulto a causa de una serie de diferencias neurofisiológicas (madurez de vías
excitatorias e inmadurez de las inhibitorias, menos neurotransmisores inhibitorios, mayores
campos receptores, probable mayor concentración de receptores para sustancia P, etc.). Los
niños pequeños desarrollan respuesta alterada ante dolores repetidos por sensibilización
periférica a nivel de nociceptores (amplificación de dolor agudo), y sensibilización central a
nivel medular (neuroplasticidad) lo que determina menor umbral y mayor amplificación y
frecuencia de dolores en el futuro.
Los niños elaboran una respuesta frente al dolor; hemodinámica (aumento de frecuencia
cardíaca, FC, y presión arterial, PA), respiratoria (aumento frecuencia respiratoria, FR y
consumo O2), hormonal (aumento del cortisol, GH, glucagón, hormona antidiurética, renina,
angiotensina y disminución de insulina), metabólica (estado hipercatabólico y tendencia a
hiperglicemia) y psicológica. Además de la consideración ética, una adecuada analgesia
permite disminuir la respuesta al estrés y mejorar estas alteraciones en los pacientes
pediátricos. Todo esto refuerza la necesidad de un tratamiento efectivo del dolor a cualquier
edad.
En el manejo del dolor, aparte de estar conciente de su existencia y magnitud en niños, se
debe estar atento a situaciones potencialmente dolorosas (cuadro clínico, procedimientos
diagnósticos o terapéuticos) para evitarlas o tratarlas. Lo más importante es prevenir
situaciones dolorosas. Para ello se debe considerar minimizar toma de exámenes (preparar el
sitio a puncionar cuando sea posible), elementos de sujeción y procedimientos invasivos.
Cuando esto no sea posible se debe atender otros elementos amplificadores del dolor como
dureza en el trato, ambientes muy iluminados o con ruidos fuertes, estrés térmico, ausencia de
la madre, etc. Se debe considerar el uso de anestésicos locales cuando se realizan
procedimientos.
La evaluación del dolor es especialmente difícil en los niños, en quienes el llanto, parámetro
frecuentemente usado, puede tener otras causas (temor, hambre, sed, incomodidad) y otras
soluciones. Se han usado variables fisiológicas (pulso, FR, PA, sudoración palmar) y escalas de
dolor. De estas últimas, las de comportamiento –que evalúan la actitud corporal, la expresión
facial, el llanto– y las de autorreporte, entre las que se cuentan la escala visual análoga (EVA), la
verbal y la sensorial, en que el niño refiere la intensidad del dolor, verbalmente o asociándola
con un color, respectivamente. Lo recomendado y más utilizado en la práctica clínica, por