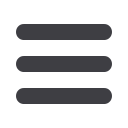
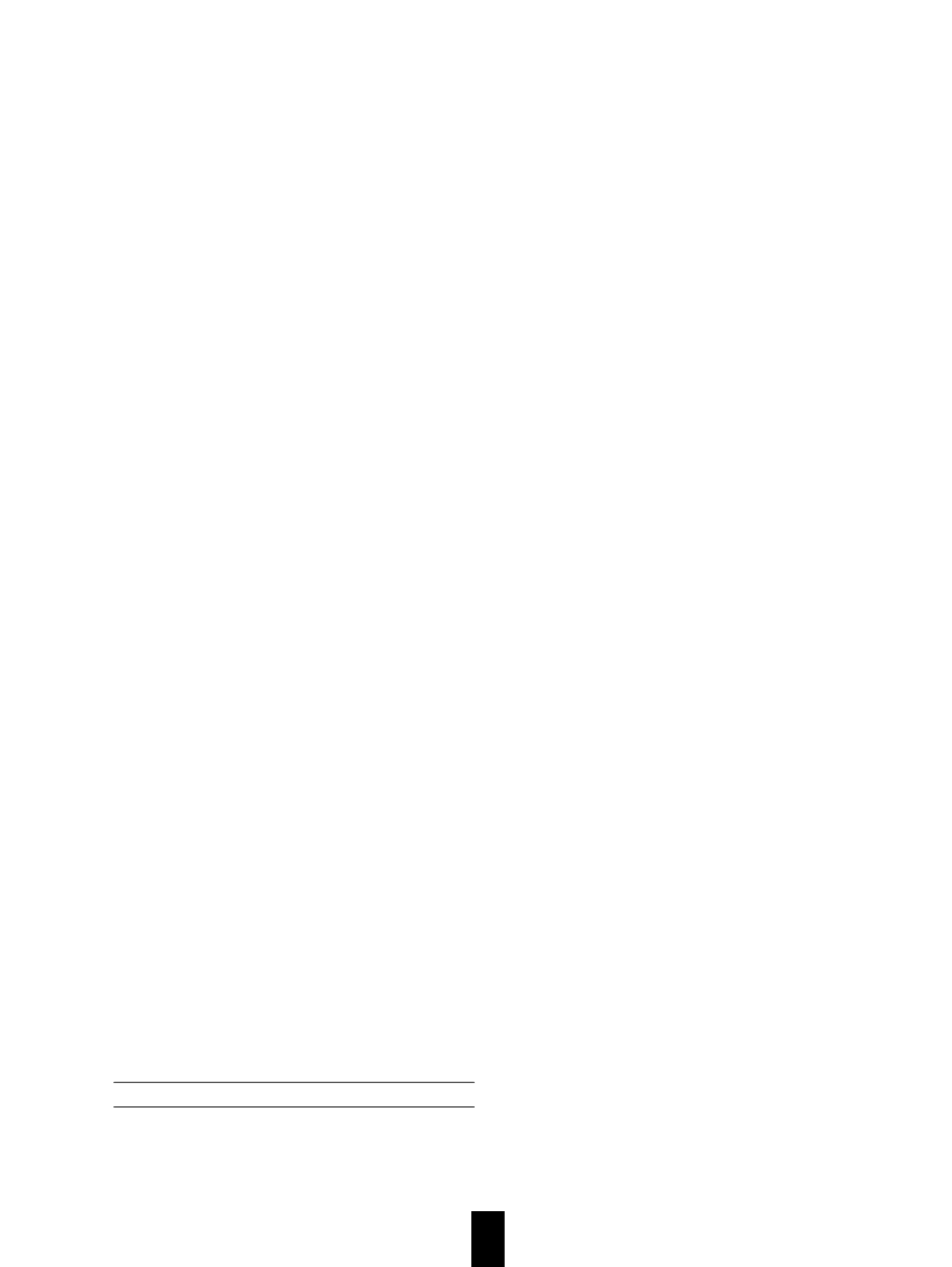
12
que provoque llanto, las parestesias propias del
calambre o secundarias a una mala posición
sostenida pueden ser bastante desagradables
pero su efecto no podría considerarse como
para provocar llanto, etcétera. Sin embargo,
cualquiera de las condiciones descritas van a
provocar llanto en el lactante, no como una
expresión de sufrimiento sino más bien como
la de un profundo desagrado, comparable a la
que siente el niño después de alrededor de los
10
meses cuando es examinado por su pediatra,
con quién hasta entonces se reía gustoso, pero
que el desarrollo de su personalidad y el proceso
de individuación característico a esta edad le
hace sentir como una invasión a su persona,
por lo que llora expresando su molestia.
Pero como no todo es absoluto, se demostró
la elevación de las citoquinas proinflamatorias
IL-
1
beta, IL-
8
y TNFalpha en el líquido gingival
crevicular del diente primario en erupción, y
esta elevación mostró correlación con síntomas
generales atribuidos a la dentición: IL-
1
beta
y TNFalpha con la presencia de fiebre y
trastornos del sueño; IL-beta e IL-
8
con molestias
gastrointestinales; IL-
1
beta lo hizo trastornos
del apetito. De esta manera, un grupo de
lactantes con un umbral de sensibilidad mayor
al efecto de estos mediadores, podría presentar
molestias más significativas con la dentición,
desagradables, representadas externamente
como llanto, el que refleja la expresión de su
incomodidad, no un sufrimiento, y en caso
alguno justifica las medidas ampliamente
difundidas respecto del uso de anestésicos
locales o analgésicos sistémicos.
MITO #
3
Si el niño presenta diarrea, diluya la leche a la
mitad y evite las verduras verdes y las grasas.
Una de las medidas terapéuticas que más daño
ha ocasionado en la historia de la salud infantil,
es el “reposo digestivo” indicado ante la
presencia de una diarrea. Esta medida no sólo
agrava el estado de deterioro nutricional previo
al episodio diarreico, frecuente en países con
malas condiciones de saneamiento ambiental,
que se suma al que provoca la infección
digestiva, sino que además interfiere con los
mecanismos intrínsecos neuroendocrinos que
regulan el trofismo intestinal, la flora intestinal
y la respuesta inmune local, contribuyendo al
mecanismo de daño iniciado por la infección,
comprometiendo más el estado nutricional, la
acción inmunológica y cerrando el ciclo vicioso
al interferirse los mecanismos de reparación
de la mucosa intestinal afectada.
Como el ayuno tiende a disminuir el volumen
de las deposiciones, durante años existió la
tendencia a la suspensión de la alimentación
provocando períodos de ayuno y semiayuno de
varios días, con una realimentación posterior muy
cautelosa; por otro lado, el propósito de diluir
la leche se basaba en el concepto de disminuir
la carga de lactosa, la que al no poder digerirse
completamente, a través de un mecanismo
osmótico, podría contribuir a agravar la diarrea.
Las ventajas de la realimentación precoz las
demostraron hace
60
años Chung y Viscorova,
quienes observaron que en niños desnutridos
con diarrea, al aumentar la ingesta de nutrientes
aumentaba la absorción en cifras absolutas sin
que se produjeran cambios desfavorables en la
evolución clínica o en la duración de los episodios.
Además, hoy se sabe que períodos relativamente
cortos de ayuno se asocian a disminución de la
















