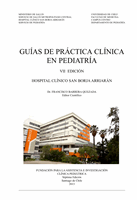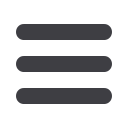

771
Neurorrehabilitación
Ingrid Gallardo L, Gustavo López A.
La neurorrehabilitación infantil está indicada en todos aquellos niños con afectación del
desarrollo motor, independiente de su causa: RDSM, parálisis cerebral, enfermedades
congénitas, recién nacido prematuro, sufrimiento fetal, etc.
Las alteraciones de la postura y del movimiento son un factor común en las afectaciones
del sistema nervioso central y requieren, desde el punto de vista kinésico, de un tratamiento
que debe iniciarse lo más precozmente posible, generalmente por un tiempo prolongado, y que
se basa en el proceso de neuroplasticidad o plasticidad cerebral.
Las características que favorecen la eficacia de un programa de rehabilitación, además de
su instauración temprana son las siguientes:
– Individualizado: El tratamiento se diseña de acuerdo a los déficit y necesidades específicas
de cada niño. Los objetivos de tratamiento y metodología de trabajo serán consensuados
con el propio paciente (dependiendo de la edad) y con su familia.
– Integral: Dado que el daño cerebral afecta a todas las áreas de funcionamiento del niño, el
tratamiento debe abordar también todos los ámbitos: Físico, emocional, cognitivo, relacional,
lúdico y escolar según sea el caso.
– Centrado en aspectos relevantes: La rehabilitación funcional tiene como objetivo primordial
el incremento de la autonomía personal del paciente; por eso los objetivos terapéuticos y la
metodología de trabajo se basan en la realización de actividades cotidianas que sean relevantes
y de interés para el paciente y su familia.
– Atención familiares: La familia (principalmente los padres) sufre también el impacto que supone
el daño cerebral y se convierten en los cuidadores y los responsables de llevar a cabo el tratamiento.
Por esta razón es necesaria una evaluación kinésica que determine los objetivos a seguir en
cada paciente en forma individual, la cual consta de los siguientes pasos:
– Anamnesis: Recopilación de los antecedentes mórbidos familiares, embarazo, parto, periodo
prenatal, perinatal y posnatal, etc.
– Impresión general: Observación del paciente, nivel de independencia para trasladarse,
utilización de ayudas técnicas tales como silla de ruedas, andador, bastones y/o uso de
órtesis, etc. Luego, el nivel de interacción con el medio, contacto social, lenguaje tanto oral
como gestual, nivel de comprensión para ejecutar una orden impuesta por el evaluador que
nos dará una impresión del nivel cognitivo del niño.
– Tono muscular: Evaluar tono musculatura proximal y distal, hipotonías, hipertonías, distonías,
paratonías, etc, que nos orienten a una patología que afecte al SNC o periférico.
– Contracturas y deformidades: Evaluar presencia de tensión o acortamientos musculares,
deformidades tales como escoliosis, cifosis, luxaciones de cadera, pie equino, pie varo, etc. Lo
cual limitará lamovilidad del paciente y provocará la aparición demovimientos compensatorios.
– Evaluación de reflejos: En el caso del recién nacido se evalúan reflejos arcaicos que permiten
evaluar el desarrollo general del SNC. Éstos sufren una evolución significativa durante el
primer año de vida, por lo que su persistencia, intensidad anormal o reaparición son signos
de disfunción del sistema nervioso central (reflejo de Moro, marcha automática, prensión
palmar, prensión plantar, búsqueda, etc). En el caso del lactante se debe evaluar la aparición
de reflejos del desarrollo o posturales (paracaídas vertical, paracaídas horizontal, reacciones
posturales de tracción, Vojta, suspensión vertical, etc).
– Evaluación de la motricidad espontánea: Evaluar habilidades que presenta el niño
dependiendo de la edad, capacidad para realizar transferencias de peso en decúbito, sedente,
cuatro apoyos y bípedo, capacidad de deambulación, independencia en actividades de la
vida diaria (vestirse, desvestirse, alimentación, etc).