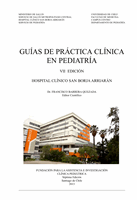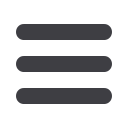

49
difícil diagnóstico en su forma clásica y que se ha descrito en edades mayores y con presentaciones
incompletas o atípicas. Ocasionalmente la madre consulta por la aparición de exantema en la
mejilla y sin comprometer el labio superior (refiriendo incluso como si hubiese sufrido “una
cachetada”), el pediatra puede efectuar con relativa facilidad el diagnóstico de un eritema
infeccioso o quinta enfermedad, provocada por el parvovirus B19.
No es infrecuente, en relación a un brote de enfermedad exantemática en una sala cuna o
jardín infantil, la observación de variados diagnósticos clínicos, tales como escarlatina,
enterovirosis, exantema súbito, prúrigo, alergia. Ello confirma las dificultades en la aprecia-
ción clínica de los exantemas.
Debe recordarse siempre la progresión cefalocaudal de la ictericia, circunstancia
invaluable para establecer correlación con el laboratorio y la necesidad de hacer determinacio-
nes o no de bilirrubina sérica, añadido a ello la edad del recién nacido y la existencia de
factores de riesgo. En la apreciación clínica de la ictericia es fundamental disponer de las
condiciones adecuadas de iluminación (ojalá natural) y considerar factores perturbadores
como color natural de la piel, antecedente de fototerapia, existencia de anemia concomitante y
vestimenta del recién nacido. En general, se considera que la aparición clínica de la ictericia
facial corresponde a niveles séricos de 5 mg/dl y la impregnación palmo plantar sobre 18 mg/
dl.
La fiebre en la primera semana de vida, asociada a deshidratación y característica del
cuarto día de vida, con un mayor descenso de peso concomitante, hoy día es poco frecuente de
observar, derivado ello de la especial preocupación por el apego e inicio precoz de la
alimentación del niño al seno materno. Puede observarse fiebre por ambiente físico (exceso de
abrigo y calor ambiente), por hemorragia intracraneana o meningitis o incluso por urosepsis,
siendo importante evaluar las características de distribución del aumento de temperatura
(universal y con rubicundez en la fiebre por exceso de abrigo y con enfriamiento distal,
palidez o cianosis en las otras causas). La sepsis del periodo de recién nacido tiende a
asociarse más frecuentemente a hipotermia, lo que debe considerarse además un signo de mal
pronóstico. Transcurrida la primera semana de vida, actualmente se observa incidencia
creciente de confirmación de infecciones virales provocadas por rinovirus, virus sincicial
respiratorio e incluso por influenza, adenovirus y parainfluenza. Constituye un gran desafío
para el clínico, diferenciar el estado infeccioso del periodo de recién nacido como de causa
viral o bacteriana, adquiriendo la mayor relevancia el grado de compromiso del estado general
y requiriendo con frecuencia una monitorización seriada de laboratorio, dada la dificultad en
la interpretación de los exámenes iniciales. Sin embargo, la fiebre en el recién nacido plantea
la necesidad de descartar siempre en forma proactiva una etiología bacteriana, para lo cual la
mayoría de las veces el paciente debe ser policultivado e iniciar en forma empírica tratamiento
antibiótico.
En el período escolar, la existencia de fiebre inducía a pensar rápidamente en una
salmonelosis (fiebre tifoidea), sin embargo actualmente un cuadro febril que se extiende hasta
los 5 días, es más probable que corresponda a una virosis, y dependiendo del estado clínico, es
posible esperar incluso hasta el 7º día para su estudio, que debe incluir la confirmación de
Salmonella typhi
o p
aratyphi
a través de cultivos o técnicas específicas de biología molecular
y la investigación de
Bartonella henselae
en especial si existe el antecedente de contacto con
gatos pequeños (fiebre por arañazo o lamido de gato).
La clásica conducta ante un niño con cefalea persistente, de investigar vicio de refracción
ocular o patología de cavidades perinasales, hoy día debe considerarse riesgosa e insuficiente,
sobre todo en el niño menor de 6 años, en que debe tenerse presente la probabilidad de un
proceso expansivo intracraneano (tumor o aneurisma). Incluso existe la tendencia en el
pediatra a un sobrediagnóstico de dichas patologías, particularmente sinusitis. Ello ha
Semiología