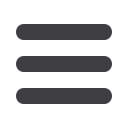
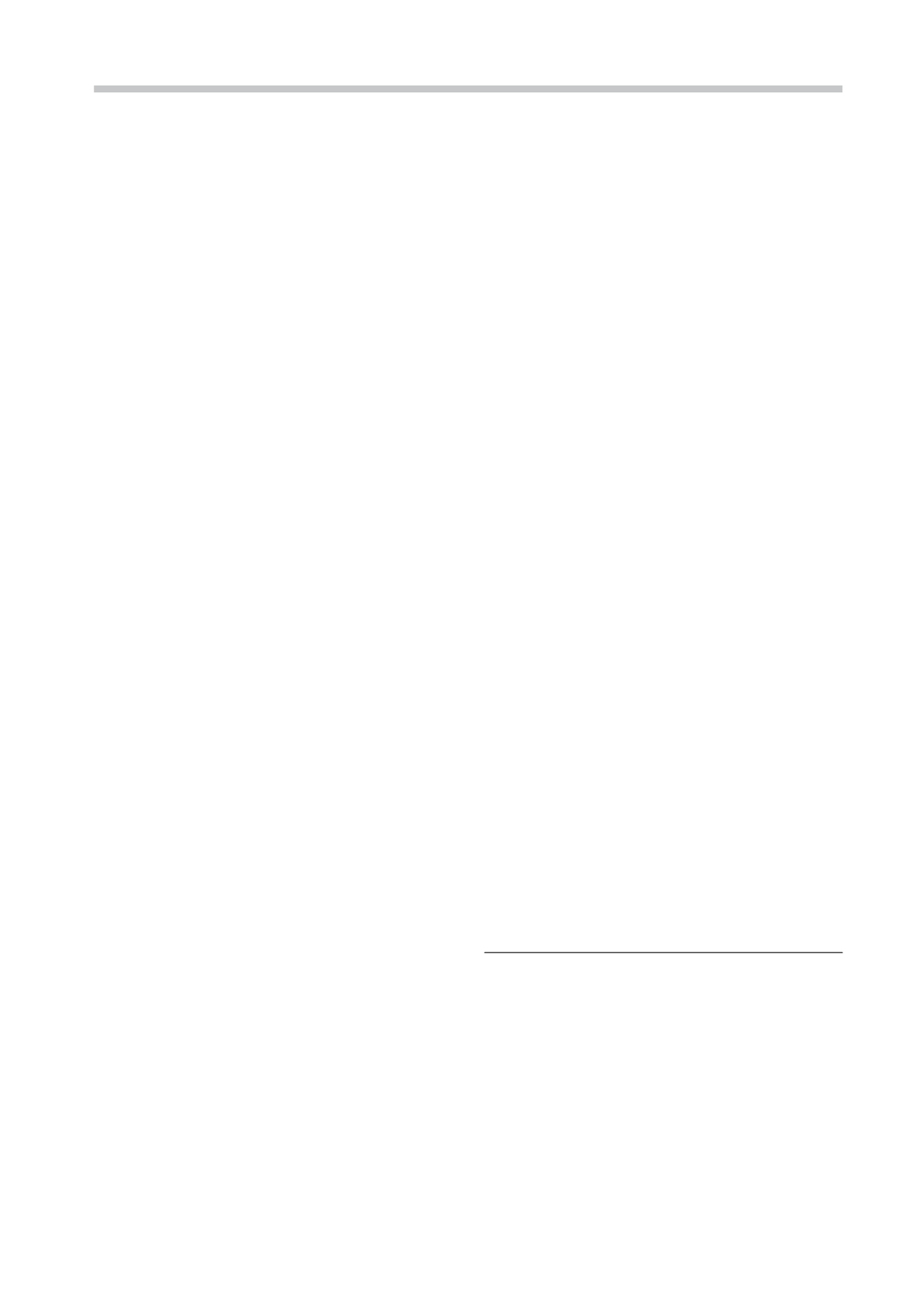
170
paciente, especialmente en los enfermos críticos
en ventilación mecánica o durante la fase de
desconexión del ventilador
22
. Las principales
desventajas de esta medición es ser operador
dependiente, la maniobra es demandante y oca-
siona incomodidad, depende de la motivación del
paciente, tiene curva de aprendizaje, el manejo de
las fugas alrededor de la boquilla especialmente
en pacientes ancianos o con deterioro cognitivo,
se ha observado una amplia variabilidad entre
individuos y rango de valores, incluso en pobla-
ción normal
23
.
La medición de la presión nasal en una manio-
bra de olfateo máxima (SNIP) permite estimar la
fuerza de los músculos inspiratorios con mayor
fiabilidad y menos variabilidad que la medición
de la PIMax
24,25
. Esta maniobra se mide desde
capacidad residual funcional porque la fuerza
muscular inspiratoria es sobrestimada a volú-
menes pulmonares inferiores a la CRF debido a
la presión de retracción elástica del tórax
26
. Los
valores normales en varones son mayores de 70
cm H
2
O y en mujeres mayores de 60 cm H
2
O
27
.
Las principales desventajas de la medición de
SNIP es ser operador dependiente, depende de
la voluntad y motivación del paciente, esfuerzos
submáximos son más frecuentes en enfermos
graves o con disnea severa, la obstrucción nasal
anatómica o funcional (rinitis, pólipos, desvia-
ción septal) puede afectar la transmisión de la
presión desde el rinofarinx, las enfermedades
pulmonares obstructivas y restrictivas pueden
disminuir la transmisión de la presión pleural a
la vía aérea
15,24,28
. Sin embargo, esta medición es
muy útil en la evaluación de pacientes con enfer-
medades neuromusculares, incluyendo la parálisis
diafragmática.
La evaluación de la fuerza de los músculos
inspiratorios mediante la PIMax y SNIP son
complementarias y constituyen los principales
procedimientos no invasivos empleados para
diagnosticar y cuantificar la gravedad de la debi-
lidad de los músculos respiratorios.
En algunos pacientes con deterioro cognitivo,
disnea o limitación funcional severa no es posible
objetivar la debilidad de los músculos respirato-
rios mediante procedimientos no invasivos, en
estos casos se puede medir la presión esofágica,
gástrica y transdiafragmática (Pdi) mediante la
instalación de balones bajo anestesia local en
el tercio medio del esófago y en el cuerpo del
estómago
1,8,10
. La presión esofágica representa
la presión pleural y la presión gástrica refleja la
presión abdominal. La Pdi es la diferencia entre
la presión gástrica y esofágica durante manio-
bras de respiración tranquila o esfuerzo máximo,
refleja la tensión desarrollada por el diafragma y
depende del volumen pulmonar, por lo cual su
medición debe ser estandarizada por el volumen
pulmonar al cual se realiza la maniobra
1,10
. La
medición de la Pdi permite estudiar específica-
mente la función del diafragma, mientras que la
medición de la PIMax no permite discriminar en-
tre los diferentes grupos musculares inspiratorios.
La estimulación eléctrica o magnética del ner-
vio frénico permite evaluar la fuerza de los mús-
culos respiratorios mediante maniobras indepen-
dientes del esfuerzo del operador, permite medir
las señales electromiográficas y la velocidad de
conducción nerviosa, evaluar ambos hemidia-
fragmas por separado
29-32
. Los valores normales
de Pdi mediante esta técnica fluctúan entre 8,8 y
33 cm H
2
O. Debido al amplio rango de valores
normales, esta técnica sería útil principalmente
en pacientes con debilidad muscular severa.
La ejecución de esta técnica requiere personal
altamente entrenado, la estimulación eléctrica a
nivel cervical puede ser dolorosa, el fenómeno de
potenciación puede sobrestimar la fuerza muscu-
lar, puede ser difícil localizar el nervio frénico en
sujetos obesos o con malformaciones cervicales,
es riesgoso en niños pequeños y estaría contrain-
dicada en pacientes epilépticos
29-32
.
En resumen, la evaluación sistemática de los
pacientes con debilidad de los músculos respira-
torios estaría basada en los siguientes elementos:
a) Historia clínica y examen físico; b) Radio-
grafía, ultrasonografía y fluoroscopia de tórax;
c) Pruebas de función pulmonar (volúmenes y
capacidades pulmonares, DL
CO
, gases arteriales);
d) Medición de la fuerza máxima de los músculos
respiratorios (PIMax, PEMax); e) Medición de la
presión transdiafragmática (Pdi); f) Medición de
la presión nasal máxima (SNIP); g) Estimulación
eléctrica o magnética de los nervios frénicos.
Bibliografía
1.- Green M, Moxham J. Respiratory muscle in health
and disease. In: Barnes P, ed, Respiratory medicine: re-
cent advances. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993;
pp 252-75.
2.- Murciano D, Rigaud D, Pingleton S, Ar-
mengaud M H, Melchior J C, Aubier M. Dia-
phragmatic function in severely malnourished patients
with anorexia nervosa. Effects of renutrition. Am J
Respir Crit Care Med 1994; 150: 1569-74.
3.- Rochester D F, Braun N M. Determinants of
maximal inspiratory pressure in chronic obstructive
pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1985; 132: 42-7.
4.- Similowski T, Derenne J P. Inspiratory muscle
C. Briceño V. et al.
Rev Chil Enf Respir 2014; 30: 166-171


















