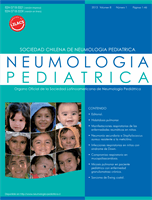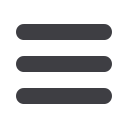
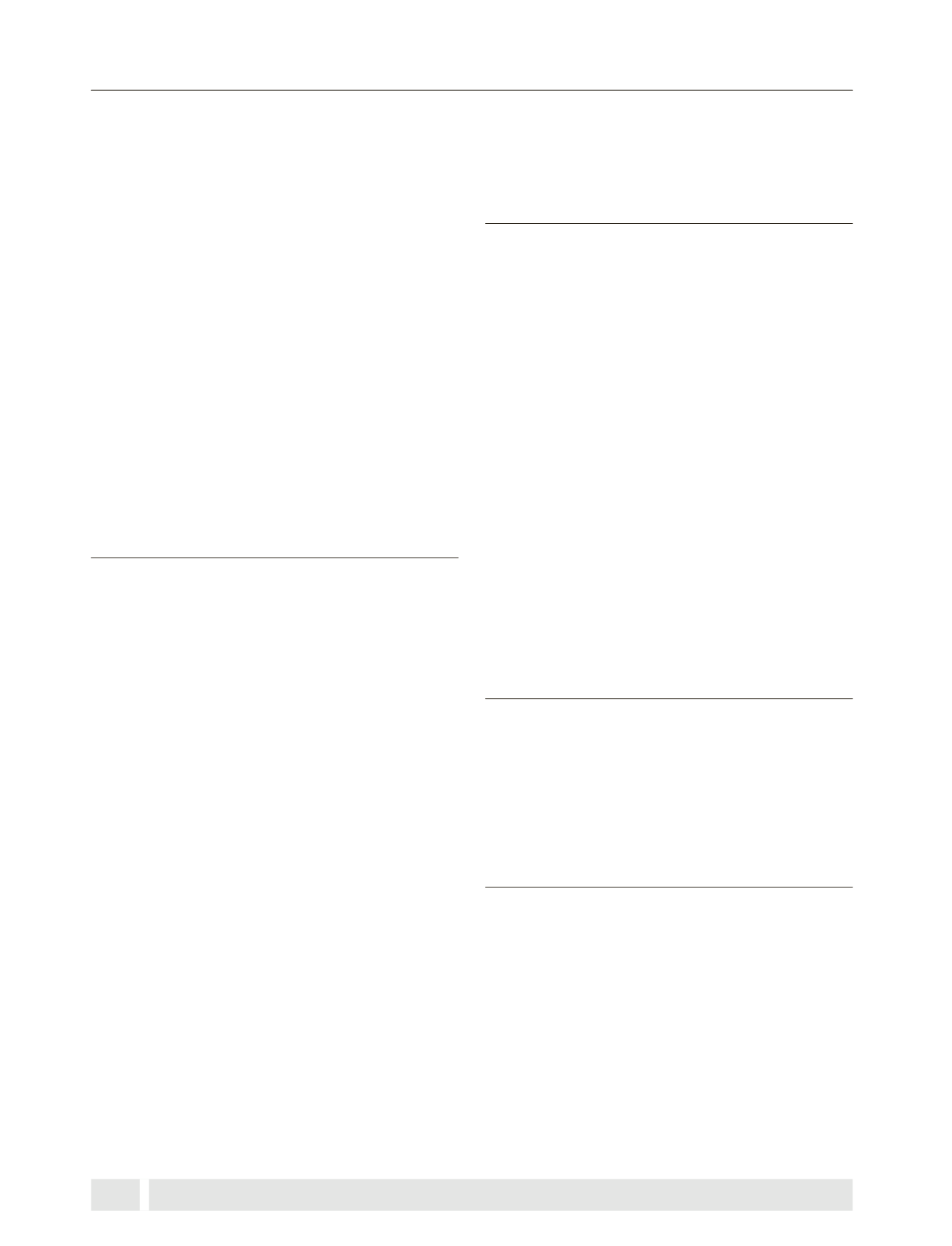
32
Contenido disponible en
www.neumologia-pediatrica.clMPS reduce aún mas el umbral de desaturación nocturna y
retención de CO
2
. Las AOS conducen a un anormal ciclo de
sueño-vigilia, con una reducción de los tiempos de sueño
profundo y por ende potencial trastorno conductual durante
el día. Las apneas de origen central en los pacientes con
MPS se deben fundamentalmente a compresión de medula
espinal, o por efecto de aumento de la presión intracraneana
ya sea por hidrocefalia o por efecto a nivel de tronco ence-
fálico
(18)
.
El manejo de las AOS en los pacientes con MPS, com-
prende como primera etapa el manejo quirúrgico ade-
notonsilar, situación que es generalmente transitoria para
posteriormente planificar el soporte ventilatorio dependiendo
de la gravedad. En último término existe la traqueostomía
(TQT) la cual debe ser siempre evaluada por un equipo
multidisciplinario junto a los padres, considerando no sólo
variables biológicas, sino biopsicociales (situación social, red
de apoyo, habitabilidad de vivienda, educación de los padres).
Las indicaciones de TQT son: obstrucción severa de vía aérea
superior, no mejoría clínica con presión positiva de via aérea,
estridor severo asociado a infiltración laríngea de GAGS,
traqueobroncomalacia severa y obstrucción múltiple de la via
aérea inferior
(3-25)
.
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
Los pacientes con MPS requieren manejo anestésicos por
múltiples causas a lo largo de su vida. Muchos pacientes
son sometidos a instalación de catéter venosos central, fi-
brobroncoscopía, tomografía axial computada o resonancia
magnética nuclear mediante intubación. Independiente de
la gravedad de cada paciente o del tipo de MPS, el uso de
anestésico incrementa el riesgo de morbilidad, pudiendo ser
hasta 20%
(36)
. Un estudio reciente, evaluó el riesgo anestésico
en 17 pacientes con MPS, y mostró una incidencia global de
intubación difícil de 25%
(37)
. La alta mortalidad perioperatoria
de los pacientes con MPS sometidos a procedimientos, son
debidas al compromiso respiratorio y cardiovascular. Algunos
trabajos en relación a cuidados anestésicos en MPS tipo IV,
demuestra riesgo de intubación, sugiriendo el uso de másca-
ra laríngea, intubación con fibrobroncoscopía, uso de video
laringoscopia (Glydscope) y el uso de anestesia regional
(38)
.
Es fundamental, antes de cualquier intervención, descartar
algún compromiso cardiovascular (alteraciones del ritmo,
hipertensión pulmonar), ya que son las complicaciones cardia-
cas una de las principales causas de mortalidad perioperatoria.
Es importante la correcta selección del tubo endotraqueal,
considerando que generalmente requieren un tubo endotra-
queal de menor tamaño, por el riesgo de estenosis subglótica
o edema subglótico post cirugía. La extubación de aquellos
pacientes bajo soporte ventilatorio debe ser programada y
asistida considerando un horario hábil, diurno, con la dispo-
nibilidad de especialistas. En pocos casos, debe considerarse
la TQT de urgencia, por lo que el contacto con otorrinola-
ringólogo debe ser expedita
(39)
.
Las complicaciones postoperatorias de los pacientes con
MPS mas frecuentes involucran edema laríngeo, edema
o inflamación subglótica, principalmente cuando ha estado
asociado con una intubación dificultosa o varios intentos de
intubación. Se describe complicaciones tardías, e incluso
edema pulmonar post intubación, por lo que uno tiene que
estar atento a la aparición de insuficiencia respiratoria aguda
post-cirugía en pacientes con MPS
(40)
.
ROL DEL NEUMÓLOGO PEDIATRA
El rol del especialista broncopulmonar está dado desde el
momento de la sospecha diagnóstica, dado los problemas
que muchos de estos pacientes presentan. Dependiendo del
tipo de MPS, existen diversas manifestaciones pulmonares,
siendo mas precoces en las MPS del tipo I, II y VI; mientras
que las tipo III son mas tardías y asociadas principalmente con
hipersecreción bronquial, defectos en el drenaje mucociliar,
trastornos de deglución y aspiraciones pulmonares recu-
rrentes. En las MPS tipo IV, el compromiso esquelético es la
regla, pudiendo haber complicaciones de vía aérea debida a
compresiones extrínsecas, deformaciones torácicas asociadas
xifoescoliosis severa. En los pacientes que son capaces de co-
operar, la evaluación de la función pulmonar debe realizarse
periódicamente, al menos cada 6 meses, especialmente en
aquellos que inician alguna terapia ya sea reemplazo enzimá-
tico o trasplante de medula ósea. La mejoría de la función
pulmonar ha sido uno de los pilares fundamentales como
respuesta al uso de estas terapias. Debe existir atención
frente al eventual desarrollo de síntomas de obstrucción de
la via aérea superior y aparición de apneas obstructivas del
sueño, por lo que la necesidad de estudios durante el sueño
es fundamental. La indicación de soporte ventilatorio no in-
vasivo nocturno ha permitido que algunos niños normalicen
sus estudios de oximetría y sueño.
CONCLUSIÓN
La MPS representa una enfermedad genética que involucra
un gran desafío diagnóstico y terapéutico. Una vez estableci-
do su diagnóstico, el manejo multidisciplinario es fundamental
dado el amplio compromiso sistémico que ésta involucra. La
morbimortalidad asociada es elevada y por ende, la interven-
ción temprana es fundamental para alcanzar una adecuada
calidad de vida.
REFERENCIAS
1. Muenzer J. Overview of the mucopolysaccharidoses. Rheuma-
tology 2011; 50: 4-12.
2. Muhlebach M, Wooten W, Muenzer J. Respiratory manifestations
in Mucopolysaccharidoses. Paediatr Respir Rev 2011; 12: 133-8.
3. Yeung A, Cowan M, Horn B, Rosbe K. Airway management in
children with Mucopolysaccharidoses. Arch Otolaryngol Head
Neck Surg 2009; 135: 73-9.
4. Giugliani R, Federhen A, Muñoz M, Vieira T, Artigalás O, Lapagesse
L, et al. Mucopolysaccharidosis I, II, and VI: Brief review and
guidelines for treatment. Genet Mol Biol 2010; 33: 589-604.
5. Wold S, Derkay C, Darrow D, Proud V. Role of the pediatric
otolaryngologist in diagnosis and management of children with
mucopolysaccharidoses. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74:
27-31.
Neumol Pediatr 2013; 8 (1): 27-33.
Compromiso respiratorio en mucopolisacaridosis - J. Hernández