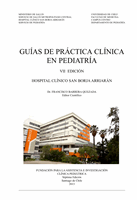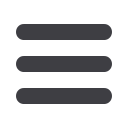

43
CAPÍTULO 3 - SEMIOLOGÍA
Semiología en la Práctica Clínica Pediátrica
Francisco Barrera Q.
Joel Riquelme R.
El médico pediatra en base a la semiología, tiene la oportunidad de establecer la condición
de salud de un niño. Ello adquiere máxima trascendencia en el momento del nacimiento y
pone en juego su destreza clínica y experiencia en un momento tan crucial. Sin embargo en
toda consulta pediátrica, particularmente en los servicios de urgencia, el buen entrenamiento
clínico y semiológico puede ser fundamental para decidir una adecuada y oportuna conducta
médica.
Los antecedentes obtenidos de la historia clínica permitirán determinar con mayor o
menor precisión la orientación del examen físico y la posterior solicitud de exámenes
complementarios. Por ello, la información resultante, su grado de confiabilidad, cuan
completa sea y su enfoque integral son de la mayor trascendencia. Aunque lamentablemente
su importancia se ha visto reducida, por una mal entendida modernidad, el rol actual de la
semiología debería ser el de siempre: precisar síntomas y signos en la historia clínica que le
permitan al pediatra establecer las bases de su hipótesis diagnóstica y orientar la solicitud de
exámenes de laboratorio e imágenes necesarios, para finalmente definir la conducta terapéuti-
ca. Una inadecuada historia clínica, un examen físico superficial o incompleto o una
incorrecta interpretación semiológica son la base principal de los errores diagnósticos y, por
consecuencia, terapéuticos. Hoy en día, ello no solo se traduce en iatrogenia, sino que además
en un innecesario aumento de los costos en salud y en riesgo de juicio por mala práctica.
En la actualidad, la práctica clínica médica ha sufrido importantes modificaciones
derivadas de los cambios observados en las enfermedades propias del niño, patologías
emergentes (influenza aviar, síndrome agudo respiratorio, Hanta virus, Ebola, enfermedades
adictivas, etc.) y reemergentes (tuberculosis), así como por la aparición de nuevos y modernos
métodos de estudio; ambas situaciones unidas a la premura en lograr un rápido y preciso
diagnóstico, induce al clínico a la solicitud de variados exámenes complementarios a la
evaluación clínica.
Se ha insistido en que el primer y mejor pediatra para un niño es su propia madre. Ello
basado en que la permanente y oportuna apreciación de la madre en relación al estado de
salud-enfermedad del niño, es fundamental. Diversos estudios señalan que, por ejemplo, la
percepción de fiebre en su hijo, a través del contacto físico, tiene un alto grado de correlación
con la medición de temperatura efectuada por personal entrenado. Una consulta tardía, sobre
todo en una patología aguda (hernia inguinal atascada en la niña, dolor inguinoescrotal en el
varón, síndrome diarreico, enfermedad meningocócica, apendicitis aguda), puede ser el
principal factor de mal pronóstico. Lo mismo puede observarse en enfermedades de curso más
lento (enfermedades oncológicas, particularmente leucemia, conectivopatías, alteraciones
psiquiátricas). Trastornos del ánimo de la madre, especialmente relacionados con depresión,
pueden retrasar la apreciación del estado de salud del niño, sobrevalorar o subvalorar
determinados síntomas y signos e inducir al pediatra, sobre todo con menor experiencia, a una
evaluación semiológica inadecuada e incluso equivocada. Las características de crianza