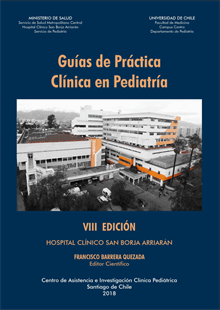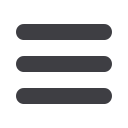
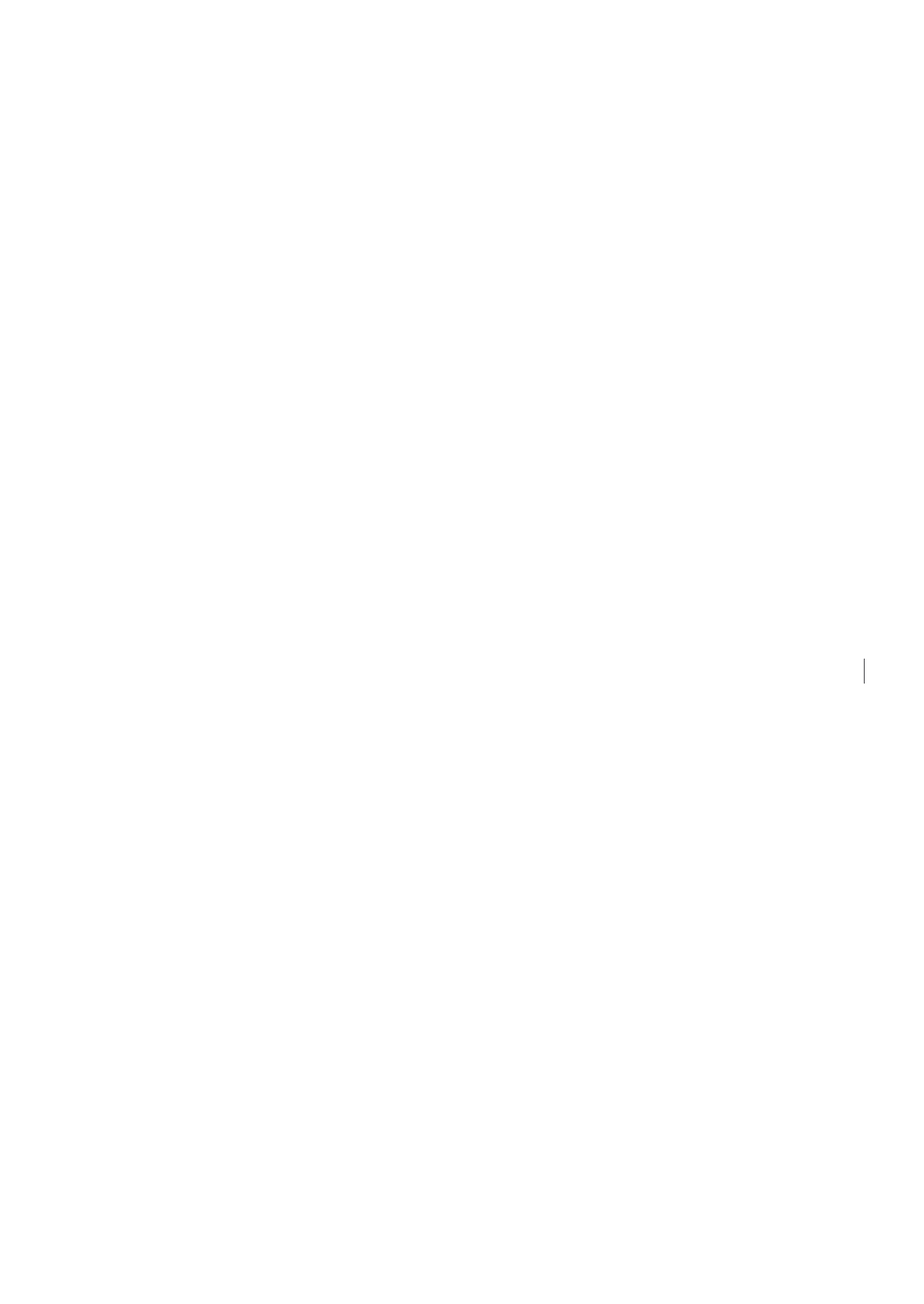
555
El electroencefalograma
es la prueba diagnóstica más importante para la epilepsia. 40% de
los pacientes epilépticos pueden tener un EEG inicial normal, disminuyendo a 8% con EEG repe-
tidos, videomonitoreo y métodos de activación (como privación de sueño). Más de un 10% de
las personas normales no epilépticas pueden tener un EEG alterado. 1% pueden tener actividad
paroxística sin crisis en el EEG. Esta situación aumenta en niños a 2-4%. El video EEG prolongado
está indicado en casos de alta sospecha con EEG siempre normales, en cirugía de la epilepsia y
para realizar diagnósticos diferenciales con trastornos paroxísticos no epilépticos.
La RNM cerebral
es la neuroimagen de elección en el estudio de las epilepsias. Efectuada con
protocolo de epilepsia tiene alta resolución para visualizar lesiones estructurales tales como la
esclerosis hipocampal y malformaciones del desarrollo cortical.
Tratamiento
El tratamiento con la medicación antiepiléptica se garantiza cuando se confirma el diagnóstico.
Empieza con una droga que se aumenta hasta que las crisis se detengan o los efectos colaterales
adversos ocurran. Si la primera droga es infructuosa, se cambia y el primero se discontinúa, la
monoterapia es la meta. La opción de droga antiepiléptica depende principalmente del tipo de
crisis y el diagnóstico de un síndrome específico. El costo y la preferencia del paciente para un ho-
rario de dosificación también debe ser considerado. En un paciente en tratamiento con fármacos
antiepilépticos, debe realizarse un estudio rutinario con hemograma con recuento de plaquetas
y pruebas hepáticas. Los niveles del fármaco en suero son útiles cuando puede haber problemas
con absorción o metabolismo, se observan efectos tóxicos o aumento de crisis, y cuando el in-
cumplimiento es sospechado.
El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con epilepsias refractarias. Requiere un
buen diagnóstico radiológico. Existen diferentes técnicas tanto paliativas como curativas (resección
de área epileptógena, hemiferectomía, lobectomía, resección subpial, etc.).
Pronóstico
Las epilepsias primarias son normalmente benignas, resuelven en adolescencia tardía o la
madurez temprana. El pronóstico para las epilepsias secundarias depende del substrato patoló-
gico subyacente. Los pacientes con epilepsias parciales secundarias a lesiones estructurales bien
circunscritas pueden ser fácilmente controlados con antiepilépticos o pueden curar esencialmente
por la resección quirúrgica. En conjunto, 20% de pacientes con un diagnóstico de epilepsia son
controlados pobremente por los anticonvulsivantes. Son factores de mal pronóstico:
la organicidad,
alteraciones neurológicas y mentales, y la presencia de varios tipos de crisis (TCG, tónicas, atónicas).
Síndromes epilépticos más frecuentes
a) Primeros dos años de vida
Síndrome de West
Encefalopatía con incidencia entre 3-4,5/10.000 nacidos vivos, se caracteriza por la triada de
espasmos infantiles, regresión o retraso de desarrollo psicomotor y trazado electroencefalográfi-
co hipsarrítmico (patrón eléctrico caótico, desorganizado, hipervoltado, de espigas y poliespigas
multifocales).
Ocurre entre los 3 y 12 meses de edad. Los espasmos pueden ser en cluster en
flexión, extensión o mixtos, asimétricos o simétricos, lo cual puede orientarnos en la etiología. Las
causas son diversas, destacando malformaciones del desarrollo cortical, esclerosis tuberosa, injuria
perinatal. Si no hay causa atribuible, debe considerarse realizar estudios metabólicos que incluyen
láctico, amonio, cuantificación aminoácidos, ácidos orgánicos y paneles genéticos de encefalo-
patías.
El tratamiento considera el uso de ACTH y vigabatrina, esta última como tratamiento de
elección en esclerosis tuberosa, donde la tasa de respuesta puede llegar hasta el 95% de los casos.
El pronóstico depende de la etiología que es el principal factor de outcome neurológico. Estudios
señalan mejor outcome neurológico en casos probablemente sintomáticos
versus
sintomáticos
(54%-12,5%), salvo en síndrome de Down, neurofibromatosis, leucomalacia periventricular e
hipoglicemia neonatal donde el outcome es más favorable. Otros predictores de evolución es la